Libros

Koncertina
Durante la crisis migratoria en la frontera polaco-bielorusa, conocí a la artista siria Sarwat Matuk, quien se convirtió en coautora de «Concertina» (Cyranka, 2023). Sarwat aportó ilustraciones a mi prosa y también sus propios poemas. Es una historia personal sobre la infancia, la vida de los refugiados y la xenofobia.
Koncertina - lee el fragmento
Pasado Shafshavan, el autobús jadea en el último esfuerzo sobre las empinadas laderas del Rif, cubiertas de matorrales espinosos. Me siento atrás. Un hombre junto a la ventanilla rota fuma un porro de kif, la variedad local de marihuana. Estamos atravesando una zona de su cultivo ilegal. Los autores de la guía advirtieron de que era un territorio muy peligroso. La mitad de la gente en el autobús está fumando. De repente, en medio del vacío de la montaña, el conductor se detiene. Me asomo y veo que sube una familia entera. Hasta donde alcanza la vista no se divisa ningún edificio. El hombre mayor tiene la cara morada, como suelen tenerla los montañeses más cercanos al trópico. Ocupa el asiento libre a mi lado (gracias, diario), mientras su mujer y sus numerosos hijos se pelean por el espacio libre de delante.
Del texto de hace veinte años, que ahora leo por primera vez con rubor, surgen a cada paso rostros desplazados de la memoria utilizable. Su lectura, por la continuidad de la narración, brinda la ilusión de revivir aquellos momentos. Esto provoca inquietud, porque hace que uno se dé cuenta de que la memoria no borra permanentemente las imágenes, sino que sólo las oculta. Tal vez almacene el registro de toda la vida, y para recrearla sólo requiere un reactivo adecuado, como este cuaderno marroquí a cuadros garabateado. El autor, y el lector, pasados los años, sigue sus historias desde la distancia del tiempo y el espacio, como si se tratara de una tercera persona, de modo que la solidaridad con el protagonista requiere un cierto esfuerzo, porque la identidad de lo ocurrido ya es sólo formal, lo que en última instancia conduce a una clase de doble personalidad, a una duplicación de experiencias, a un miedo a lo que está a punto de suceder y, sin embargo, ya ha sucedido (la madre de Dima solía decir que valía la pena rezar por el pasado, que todavía se podía hacer algo allí).
Parece que los nuevos pasajeros son bereberes de un pueblo de la montaña. Quién diablos sabe cuánto han caminado hasta la carretera. Cuando el autocar arranca de nuevo, el revisor se acerca enérgicamente al hombre que está a mi lado. No puedo precisar el momento en que su conversación se convierte en una discusión encendida como una herida irritada. Observo con la boca abierta cómo sus cuerpos se entregan rápidamente a una convulsión nerviosa. La discusión parece haber llegado a su apogeo, pero sus protagonistas vuelven a ampliar la gama de sonidos y gestos.
Me parece que a estas alturas ya pasarán a los cuchillos. El revisor, de repente, como si nunca hubiera pasado nada, renuncia. Al cabo de un rato, sin embargo, regresa. Todo vuelve a empezar, aún más intensamente, una y otra vez, en ciclos de gritos y silencios. Aquí no hay bromas.
Todo termina cuando el vehículo rueda por el lado sur del Rif y el conductor anuncia un descanso. Entreabre la puerta. El calor irrumpe como un pasajero imprevisto. El aire tiene el sabor y el color de hierro. Miro por la ventanilla y espero a que los de delante salgan primero.
Sigo la ruta que me ha llevado al miedo. Y he aquí que mi atención se fija en un rostro fuera. El rostro de un chico no mucho más joven que yo. La figura sombría parece rechazar la luz, cuyas rebanadas se acumulan frente a él como si estuvieran hechas con pintura grasienta. El chico está de pie junto a una ternera colgada de ganchos, que se tambalea con el viento. Un enjambre de moscas se adhiere a la carne. El chico no aparta la mirada de mí, mientras hace girar en su mano un cuchillo ensangrentado tan largo como una daga. Sus rasgos son nuevos e impredecibles para mí. Me recuerda a Wiktor, el fornido ladrón al que temíamos los niños en el pueblo. Era la única persona que conocía que había estado en la trena. El rostro del marroquí es aún más hosco y anguloso. Le faltan algunos dientes. Las encías de rojo brillante forman la mancha más clara de su cuerpo.
– Joder, aquí nos van a matar, afirma Roki.
Mi memoria ha expulsado la mayoría de los sucesos y las personas que el diario salvó, pero no el miedo sentido al ver esta cara. Vale. Sin embargo, la televisión que ve Dima no ha mostrado ni una sola vez la imagen de un refugiado.
Tłum. Elżbieta Bortkiewicz
a
En mi primer volumen de poemas titulado «a», publicado en 2023 (Editorial Biblioteca de Silesia), volví a mis raíces poéticas. Mis creaciones literarias empezaron en el territorio de la poesía.
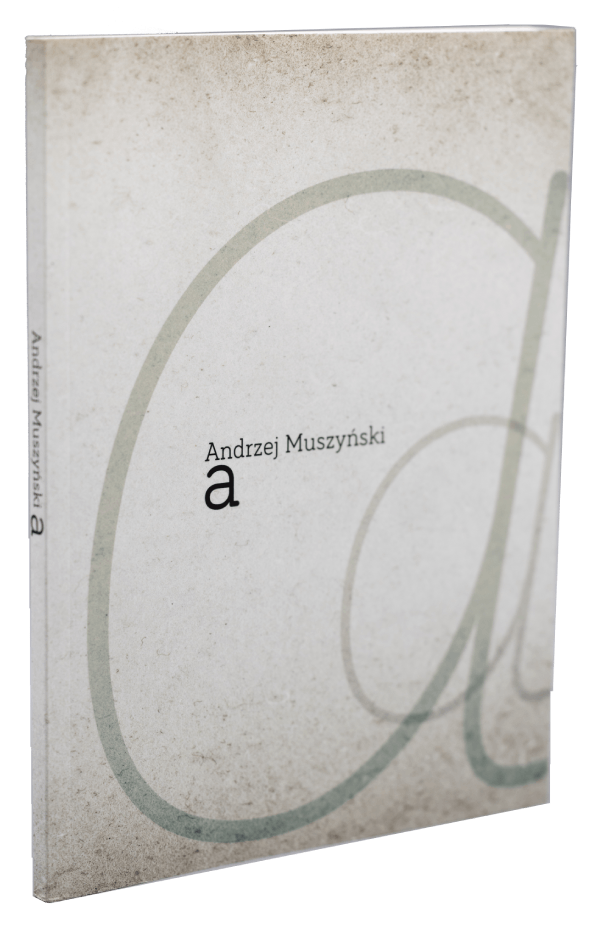
a - lee el fragmento
VII
Las cuatro de la mañana.
Los pensamientos duermen como beodos
el mundo está parado.
Siento que puedo agitarlo
con un movimiento del dedo del pie.
Tras la pared de pladur duerme un bebé empapado de sudor.
Dentro de ochenta mil millones de años
todo desaparecerá.
A la hora del desayuno decidiremos
como encontrarnos.
XVI (Balcones)
Hay atardeceres en la plenitud del verano
como en el fondo de un vaso, cuando
el horizonte se tiñe de rojo, pero
el cielo de azul mar, como Sniardwy.
Once plantas más abajo
la gente apretada como proyectiles
resistiéndose al tiempo, se contradice,
mas, en este atardecer en el balcón,
el tiempo lo atraviesa
como una tela y extiende su memoria
en la negrura de las calles.
Esto se pierde.
La ciudad susurra y multiplica
las primeras luces y las otras mitades.
Tłum. Elżbieta Bortkiewicz
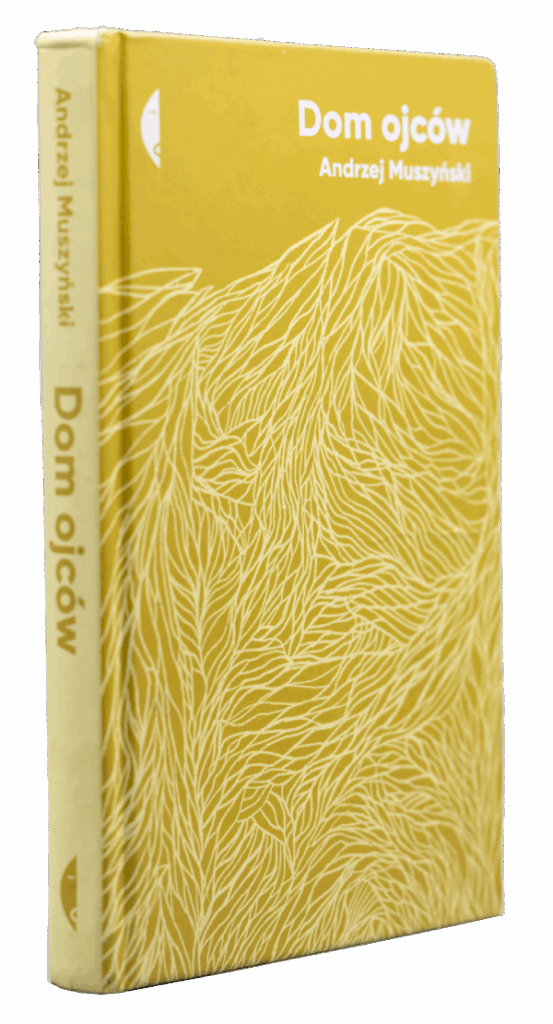
Dom ojców
«La casa de los padres» (Czarne, 2022) es un relato autobiográfico sobre la agricultura, la prehistoria y el mundo de las rocas, un título que recibió el premio Libro del Mes de Cracovia. Y también fue nominado para el Premio Literario Nike y para Angelus, Premio Literario de Europa Central.
Dom ojców - lee el fragmento
Hacia el quinto día, empezamos a cruzar un baï, las praderas en medio del bosque donde el terreno estaba más bajo. Nos hundíamos hasta la cintura en el cieno, los pantalones nos reventaban por la entrepierna. Tirábamos ramas cortadas delante de nosotros e intentábamos mantenernos a flote. Los pigmeos fumaban muchos cigarrillos, sobre todo al anochecer, junto a la hoguera, y yo ya sabía que no había posibilidad de seguir un plan estricto, porque el día de ayer era una copia del de mañana y el de hoy del día de ayer. Nos habíamos convertido en una pieza de un mosaico de tiempo hecho añicos que no había forma de recomponer. Intentábamos después del anochecer poner las cosas en orden. Contar los días y las noches pasadas. Pero, ¿qué valían los números frente a la alegría de estar junto al fuego? De despojarnos de nuestras ropas empapadas de sudor y humedad, que pesaban tanto como pieles de cordero, y apestaban más que ellas con un hedor agrio. Los pigmeos caminaban ligeros de ropa, a veces semidesnudos. Nosotros, aún con manga larga, temíamos a los mosquitos portadores de malaria, a los bichos y a las serpientes de la selva, siseantes y -no es broma- mortales. La humedad ablandaba la piel. ¿Qué recordar alrededor de una hoguera en el bosque más antiguo del mundo? Quizá sólo las últimas horas, porque ya no quedaba nada que decir sobre el día anterior. Nuestra memoria funcionaba de otra manera. Por eso, recordamos a la víbora de Gabón que había aparecido en el camino unas horas antes. Néstor le dio un golpe de machete en el cuello, la cabeza se desprendió. Alex la destripó, sonando la nariz, sacó los ratones no digeridos de su vientre y echó la víbora a la olla. Nuestros cuerpos estaban rígidos como estacas. Como hechos de una sustancia diferente. Evolucionamos día a día, sólo que como hacia atrás. Somos felices porque es de noche y tenemos dónde dormir. Somos felices porque tenemos algo que beber. Somos alegres porque hay comida. Finalmente llegamos a una zona desconocida para los pigmeos, donde encontramos un arroyo de agua limpia. No estamos solos. Hay animales por todas partes, libres y salvajes, más grandes que nosotros.
Compartimos espacio con ellos. Esto hace que a veces nos parezcan seres humanos. Nadie les da órdenes. Elefantes, búfalos africanos, panteras y pitones. El virus del ébola mató a los chimpancés. Nada separa a estos animales de nosotros. Es otra conciencia. Este conocimiento lo cambia todo en nosotros. Miramos a nuestro alrededor cada vez con más atención y aspiramos los olores con la nariz. ¿Saben los pigmeos, con este sexto sentido suyo, oler el miedo, la alegría, el dolor? Ya que ven y sienten mucho más que nosotros. Lo sabemos.
El presente ha crecido como este bosque, porque desde las siete de la tarde hasta las once ,antes de llegar medianoche, hay diez veces más cosas que hacer que en casa. Hay que limpiar el bosque a machetazos para montar el campamento y pasar la noche. Es importante dormir bien. Todas las noches instalamos las tiendas y colgamos las hamacas. Enjuagamos las tazas sin lavar. Raspamos la comida seca de su interior con cuchillos. Llenamos de agua nuestros botijos. Secamos la ropa junto a la hoguera, la ropa cae al fuego, salvamos la ropa. Hervimos y salamos el arroz. Comemos con avidez, bebemos agua, y nuestros cuerpos rígidos se vuelven pesados y homogéneos, como si los órganos hubieran perdido su carácter individual. La mente parece vagar por los brazos, el estómago, la entrepierna y los muslos. Pensamos con todo el cuerpo. Con más precisión por la noche. También de día talamos el bosque a machetazos. Durante ocho horas. Hasta el anochecer recorremos tres kilómetros. Los cuerpos en secuencias de movimientos idénticos parecen dejar huellas en el aire, como hologramas. Sus partículas vuelan y se unen. Augustin lleva cinco horas moviendo el machete y finalmente cae sobre él: su sangre brillante se derrama, empapa las hojas; devuelve la agudeza visual porque todo en derredor es verde o negro. Los sueños se unen con la realidad, nunca tan intensos como después de dos semanas de marcha por la selva. Nos los contamos al amanecer como si fueran hechos reales: como pinturas grasientas sobre lienzo.
Tłum. Elżbieta Bortkiewicz
Bez
La novela «Sin» (Wydawnictwo Literackie, 2020) habla de la infertilidad. Recibió el Premio de la Fundación “Identitas” y fue nominada para el Premio Literario de Gdynia. El libro es un intento de describir la experiencia del vacío y la soledad, pero también el milagro de la vida.
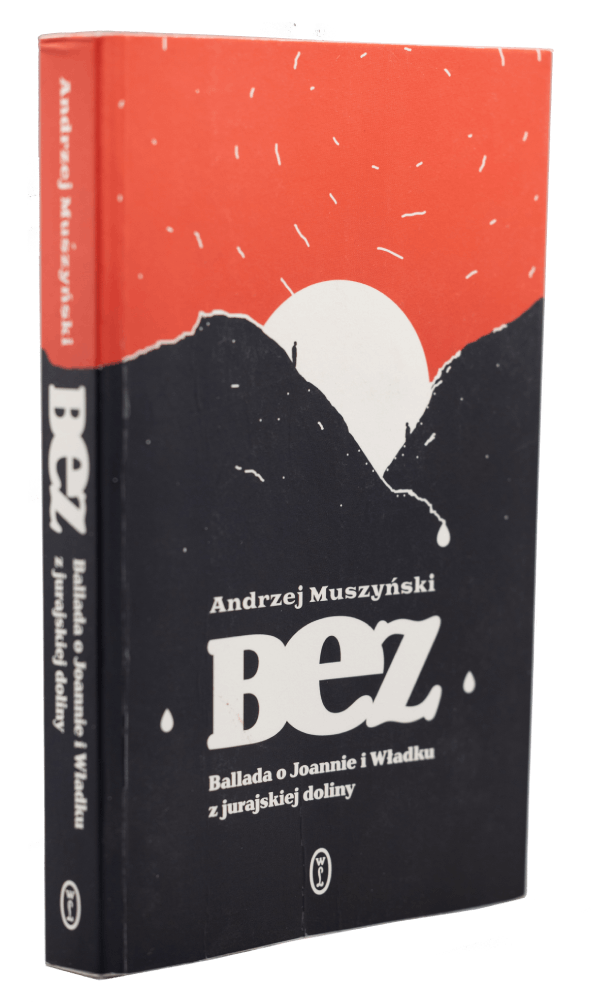
Bez - lee el fragmento
Ahora, cuando se pone con la Lorenzo con un trozo de carcasa astillada, enciende la Saba de su padre. La gente ha olvidado que la calidad del sonido se estudia en silencio. Los apasionados por la radiotécnica saben que no hay medio más sensible que el éter, esa realidad pura en la que las palabras cifradas se propagan a la velocidad de la luz. Joanna abre la caja, sopla las lámparas Philips cubiertas de polvo y, una vez más, como en su infancia, trata de apreciar la pasión con la que el espacio quiere salvar nuestras palabras. La unidad que crea. La cantidad de idiomas que habla. Di «sin». El espacio no duerme. Lo respeta hasta el viento. Los sonidos ya se están grabando en la onda acústica y mueven el diafragma del micrófono. Allí, el complejísimo espectro lo registra todo: nuestro tono, nuestro timbre, nuestro estado de ánimo, nuestra sonoridad. El inductor, el condensador y, antaño, el polvo de carbón movido por una onda sonora, modifican la resistencia eléctrica y, por tanto, la intensidad de la corriente y así los sonidos se transcriben fielmente al lenguaje de la electricidad, cuyas vibraciones amplificadas llegan a la antena transmisora, formando una onda electromagnética moldeada según los datos. Esto no desaparece. Los rugidos de Hitler podrían captarse con aparatos hipersensibles ya en algún punto de la galaxia de Andrómeda. La información fluye a través del infinito y lo hará hasta el fin del mundo, y cuando la materia se disgregue definitivamente, quizá vuelva a fundirse en una palabra que dará comienzo a un nuevo mundo.
Joanna desenrosca los tornillos de la caja y la deja a un lado. Durante un instante evalúa el estado de la máquina y ya sabe por dónde empezar. El esquema es claro. El condensador funciona. Una lámpara, N14N, la soviética, no está encendida. Joanna la sustituye por la original para descartar un fallo en las demás. Ahora la prueba del transformador del altavoz. Si la realiza conforme al procedimiento, todo funcionará. Lleva mucho tiempo creyendo que los mecanismos que impulsan la vida pueden ser observados en el interior de las viejas radios de tubo. Es la esencia de la misma obediencia que observamos en una célula orgánica. Lo aprendió en una visualización de YouTube y luego pasó la noche sin pegar ojo. Las balsas lipídicas no pierden el acimut en su perezosa deriva a través del océano de la membrana celular, la proteína motora, como un elefante en una tala de árboles, hace el trabajo negro y lanza con su trompa los componentes del citoesqueleto, la mitocondria, estirada sobre un pentagrama de hilos intracelulares oxida los compuestos orgánicos sin un instante de descanso, los ligandos transmiten mensajes a los receptores de otras células sin interferir en las señales en el sistema de telecomunicación más antiguo, algo que nosotros aprendimos en la técnica solo después de la muerte de Stalin, en un vasto sistema de conectores moleculares, rotaxanos, catenanos y similares en el que una partícula cambia de estado bajo la influencia de un estímulo determinado; el arrugado aparato de Golgi, la junta directiva de la célula, se eleva soberano sobre los obedientes operarios y distribuye su botín. El núcleo celular, el meollo, la junta observa todas las reglas del código de la vida para proteger los husillos de ADN que, cuando reciba la orden, se dividirá, y las hebras pegajosas de microtúbulos forman dos cilindros convergentes en la célula fecundada, para fundirse en bellotas de nuevos cromosomas con todo el legado de las formas, con el arte de la legislación más sofisticada, con el conocimiento de cómo repetir el proceso ofrecido gratuitamente. Pero antes de que la sangre sea bombeada hacia los óvulos de los pulmones y del corazón, que pondrá en funcionamiento durante varias décadas, antes de que el calcio aparezca en el eje de la columna vertebral, antes de que se formen los orificios oculares y el decimocuarto día después de la fecundación se rellenen con la tinta milagrosa, un instante antes de la formación de la línea primitiva, en cuya formación muchos filósofos ven el comienzo del ser individual que es el hombre, el núcleo del cuerpo se dispone en forma de ataúd. Al menos así se presenta en los libros de texto.
Juana desenrosca la lámpara fría. Sí, el libre albedrío es el trabajo de miles de millones de esclavos. Es una represión aún desconocida por la sociedad humana. Pero, ¿por qué excluir la posibilidad de que allí, en el cepo de los tendones, en el apretón del protoplasma, no estén madurando partículas rebeldes que amenazan al despotismo del mecanismo de la vida?
– ¿Está convencida de que su marido…?
No se preocupe, no es más que una interferencia.
Tłum. Elżbieta Bortkiewicz
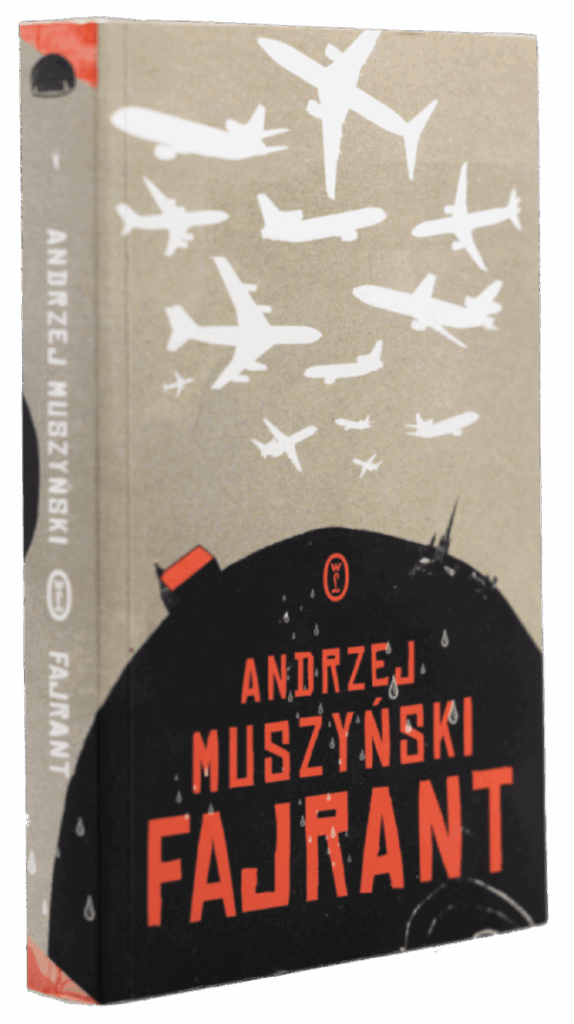
Fajrant
La novela “Fajrant” (Wydawnictwo Literackie, 2017) da voz al precariado de la era start-up y al entorno de los emigrantes polacos en el Reino Unido. Amplios extractos de la misma se emitieron en la Radio Tres polaca. Es una historia cuyo eje central es el dinero.
Fajrant - lee el fragmento
De modo que pasé todo el día con el abuelo. El abuelo siempre se lavaba las manos con cuidado, se las secaba con una toalla, apagaba la radio y se sentaba a mi lado en la mesa de la cocina. Su cartera era negra y abultada. Abría el compartimento principal con los dedos y con la otra mano sacaba un fajo de billetes. A veces del lateral, donde la fotografía en blanco y negro de la abuela joven, caía una escama de pescado. Los billetes estaban siempre limpios e iguales, como planchados o falsos. Los desplegaba como una baraja de cartas, un abanico de rostros impresos. El de Kościuszko parecía el menos fiable. Era pardusco y descolorido, y no te daban casi nada por él. Por eso se solía enrollar para después, mientras hacías una larga cola en la tienda local, se le daba la forma de un barquito. Era la única manera de estirarlo. El de veinte zlotys, si bien recuerdo, con la cara de Traugutt, recordaba una imagen de la Virgen María con bigote, y cuando una vez abrí la puerta del mueble bar y vi muchas copias del billete atadas con una goma elástica, experimenté el primer éxtasis. Deberían llevarlos en un cortejo del Corpus, en lugar de la imagen de la Virgen María, un mini rectángulo con un Traugutt verde pálido. Cuando mi madre lo trajo por primera vez como parte su paga en la cooperativa, guardó uno en el aparador. Por la noche, ella y mi padre lo estuvieron observando durante largo rato bajo la lámpara de la mesilla de noche, como descubridores de algo inidentificable y sospechosamente valioso. El tío Lolek, uno de esos que se mueren antes de que cumplamos cinco años y quedan grabados en la memoria como un oso grizzly con rostro humano, traía billetes rojos, casi transparentes, con la faz de Ludwik Waryński en ellos. El tío apestaba a vodka, a sudor y después a tabaco. Me metía un fajo en la mano, enseñando los dientes en una sonrisa, y mi madre repetía sin cesar con timidez, por puro ritual: «Tío, déjalo, de veras no es necesario». – Mientras que yo los exponía al sol. Los bordes estaban amarillentos y claramente desgastados. A la fuerte luz de la mañana se veían a través de ellos los rostros parlanchines de padres y abuelos, sombríos y severos, pero su voz se perdía durante largos minutos de contemplación del papel encantado y luego volvía, generalmente con palabras como: «Ese comercia con los rusos, con prismáticos y zapatillas, tiene pasta». Metidos en sacos como hojas, asomando de las bolsas como hojas de perejil, depositados en cajas fuertes, o sin dueño, como raros billetes de cincuenta mil con el retrato de Staszic, volando hacia el pinar detrás del pueblo después de una fiesta, escoltados por la mirada epicúrea del perro del borracho tirado inconsciente en medio de la calzada. Dos millones con Paderewski ya eran un billete galáctico, entre naranja y morado, como de Star Trek. Este circulaba más en la compraventa de coches.
Cuando ordenaron cambiar estos billetes por monedas nuevas, nos sentimos como si nos hubieran quitado a nuestros primos. Ya no podías metértelos en los gayumbos, pesaban más que toda la ropa que llevabas.
Así que antes de ir a la escuela y aprender a escribir, ya sabía contar, gracias a mi abuelo. Empezaba el día junto al baúl indio, regalo de mis tíos, contando los billetes acumulados. Los alisaba y aplanaba. Los olisqueaba; olían a cuero viejo. Iba añadiendo más y más, creyendo que algún día Kosciuszko se multiplicaría como un estreptococo, porque yo le había proporcionado condiciones como en un banco: el interior estaba igual de oscuro.
Tłum. Elżbieta Bortkiewicz
Podkrzywdzie
La novela “Podkrzywdzie” (“La guarida del dolor”) (Wydawnictwo Literackie, 2015), en la línea del realismo mágico, es un mito privado que creé para comprender mi origen campesino y asimiliar los inevitables cambios de la civilización. Me inspiré en la cultura tradicional polaca, pero también en la cultura islámica. El libro fue nominado, entre otros, al premio Pasaportes de Polityka, el Premio Literario de Gdynia y el Laurel Literario de Silesia. Se leyó íntegramente en Radio Tres y fue traducido al ruso.
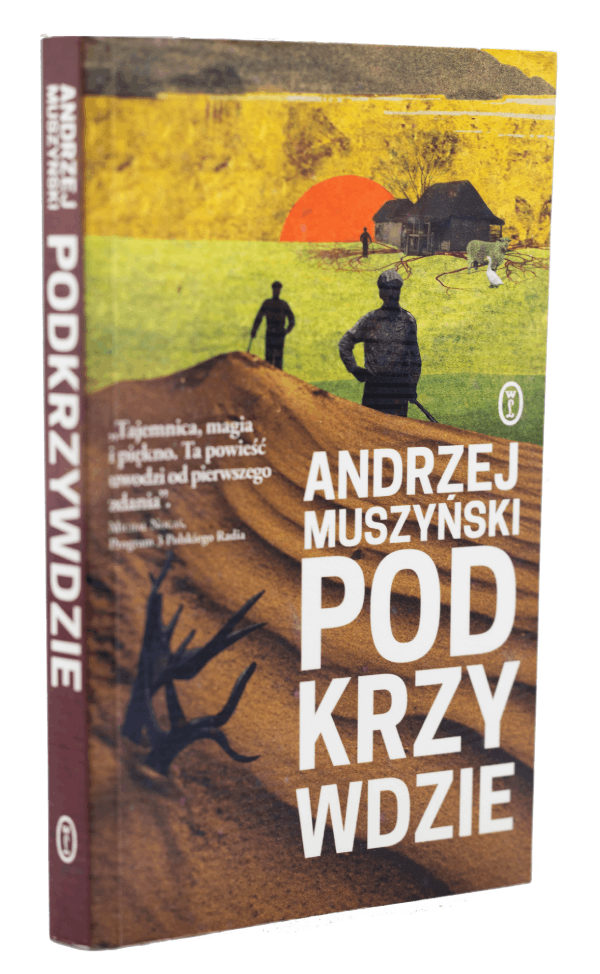
Podkrzywdzie - lee el fragmento
Era la época en la que mi abuelo, sacudiéndose los montones de berza crujiente, empezó a ir cada vez más a Podkrzywdzie. Todas las mañanas se despertaba con el pelo revuelto y de mal humor, masajeaba los bultos que palpitaban en sus venas varicosas, se echaba un cubo de agua helada en la cabeza y comenzaba un trajín diferente del habitual, nervioso y frenético entre las cabras, los gansos y los cúmulos de plumas húmedas. Cada día que pasaba parecía más y más bajo, con su piel flácida, como si el verano que llegaba a su fin lo abandonara definitivamente, dejando lo de siempre: un interior vacío, amargo y negros túneles de memoria que trataba de llenar con cualquier cosa, hurgando con sus manos en los montones de paja.
Sus ojos se quedaban más blancos día a día, al principio recordaban los de una gallina, distraídos, para hundirse una noche del todo, lo que me provocó terror y oleadas de pesadillas agotadoras. Yo dormía entonces detrás de la estufa, con mi abuela, acurrucado en sus muslos cálidos y regordetes, despertándola y arrancándola de su equilibrio del sueño, porque cada dos por tres salía al frío retrete para expulsar a la fuerza las últimas gotas de leche antes de medianoche; después, el abuelo empezaba sus danzas sonámbulas con una vela. En aquellos días, esos semicírculos y vueltas beodas que, mi abuela y yo, ya acostumbrados, mirábamos con indulgencia, empezaron a cobrar fuerza, mi abuelo ya se perseguía a sí mismo en el haz de estelas llameantes, girando como una peonza, duplicándose y triplicándose, diluyéndose en los reflejos, hasta que, engullido por ellos desaparecía por completo de nuestra vista. Mi abuela se levantaba un poco más tarde, y aunque yo buscaba explicación para todo esto y una pizca de consuelo mirándola suplicante a los ojos hundidos en la sopa, ella callaba.
El abuelo aún no encendía la estufa, pero la leñera ya estaba repleta de moles de troncos de diferentes diámetros que él y Stójkowy habían estado acumulando durante todo el verano. Dispuestos en forma de pirámide, por la noche emitían gemidos huecos, y mi abuelo, como a propósito, por la mañana sacaba los troncos del medio hasta que el montón se derrumbaba con estrépito sobre cúmulos de serrín centelleante que llegaban hasta la altura de las pantorrillas. Nos despertábamos mi abuela y yo, gritando, y cuando nos encontrábamos con mi abuelo que regresaba del establo a tomar su taza de leche de la mañana, veíamos que en todo este ir y venir suyo no encontraba los pensamientos perdidos que no hacía mucho le habían permitido hacerse cargo de grandes asuntos.
Fue precisamente cuando yo estaba sentado en el porche, en una banqueta baja, inclinado sobre un cubo en el que lanzaba cáscaras de patatas con el pulgar, cuando vi en mi abuelo por primera vez a alguien desconocido. Atravesó la puerta abierta de forma diferente a lo habitual: con pasos rápidos y asustadizos, mirando más allá del huerto, salpicado de sangre. Llevaba un hacha al hombro y regueros de sangre fresca chorreaban por su mano, entre sus dedos, por sus oscuros músculos esféricos, a las perneras o solidificándose en los pliegues de los bajos arremangados del pantalón. Mi abuelo, sin decírnoslo, ni a mí, ni a mi abuela, ni siquiera a Stójkowy, decidió, antes del invierno o antes de la eternidad, sacrificar a toda la bandada graznante. A partir de ese día, inundó nuestro jardín un delta de sangre amarga que se filtraba por los resquicios entre las maderas, por los surcos de la tierra reseca, para mezclarse con la mugre de la cocina y endurecerse bajo la cerca formando estanques negros como bayas, en cuyos bordes se aposentaban miles de larvas blancas por el sol.
Tłum. Elżbieta Bortkiewicz
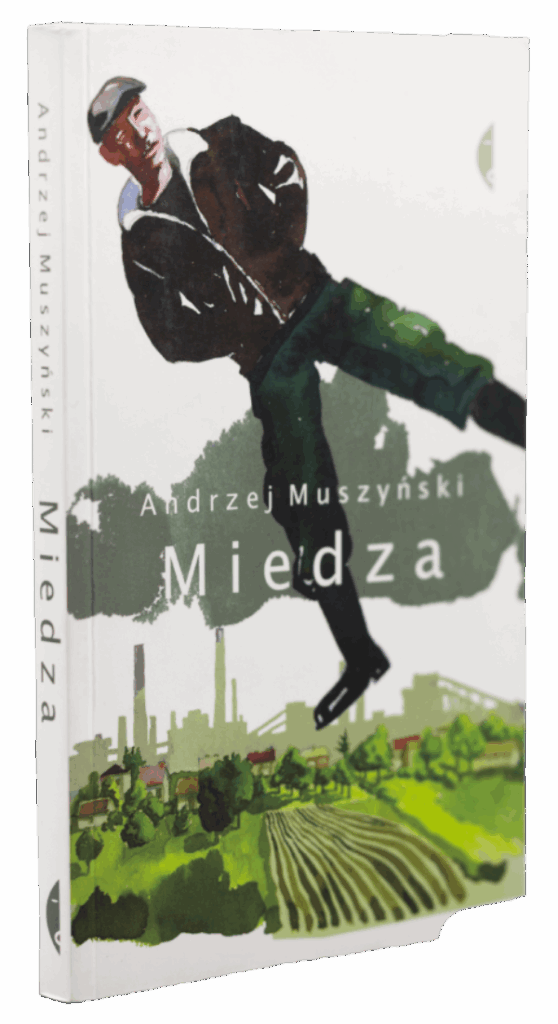
Miedza
La colección de relatos “La linde” (Czarne, 2013) fue mi debut en prosa. Trata sobre la la vida provinciana polaca de los años noventa y los rápidos cambios asociados a la adhesión de Polonia a la Unión Europea. Una historia sobre la pérdida del viejo mundo. El libro fue nominado al Premio Literario de Gdynia. Además, el relato «Hierbas, hierbas, peras frías» recibió el premio principal del Festival Internacional de Cuento de Wrocław.
Miedza - lee el fragmento
Cada sonido tenía su origen. Podía tratar de engañarnos pero lo captábamos enseguida Podía ser el degüello de las vaquillas, el chirriar de la guadaña sobre la piedra de afilar, los silbidos de tablones de madera rozando la sala de fiestas del pueblo o las ofensivas de las sierras de mesa caseras. Nos tumbábamos entre los espinosos cardos, nos defendíamos de las moscas y del calor, aguzábamos los oídos y adivinábamos. El riesgo de fallar no era grande. Menos aún por los trenes: sólo se oían los rusos. Viajaban por vías anchas que terminaban a un par de verstas de distancia. Desde el mismo Vladivostok, pasando por Omsk, Novosybirsk, quizá Perm, y no podíamos imaginarlo por nada del mundo. Pegábamos las orejas al suelo, y latía, latía con ese miedo tubular postsoviético. Al final se diluía; toneladas de acero forjado veladas de óxido con las cagadas de letras cirílicas frenaban dos kilómetros antes del principio de su fin, para no hacerse añicos contra nuevas naves prooccidentales. Por la noche tanto hacían temblar las ventanas que no conseguíamos dormir.
El espacio y el viento áspero del campo nos despojaron de todo lo que queríamos ocultar: presentimientos, emociones, secretos. Todo el mundo conocía los saludos y las despedidas. Lo peor eran las despedidas. Quien se despedía se iba. Ese era el significado de la despedida. Siempre nos quedábamos esperando hasta que desaparecía en la lejanía flotante. No era que nos lo pareciera, realmente flotaba. Esperábamos hasta que la persona que se despedía desapareciese. Ése era el sentido. Empujadas por el viento feroz, zumbaban las cajas descoloridas, pesadas por la llovizna. Recuerdo que estas despedidas eran individuales, no nos despedíamos de más de dos o tres personas a la vez, pero para nosotros era la despedida de un ejército aliado. Nos quedábamos en el campo de batalla al que estábamos acostumbrados y que no comprendíamos. Entonces nos dispersábamos en distintas direcciones, buscando rastros. Las tijeras se caían solas de los armarios. El abuelo se ponía su traje negro.
Por la mañana volvíamos a salir: vecinos, madres, padres, hermanos, hijos, hermanas. Desde aquí no se nos oía. Nos movíamos como hormigas junto a estiercoleros y carros con lonas deshilachadas. Los tractores se movían lentamente, encallándose en la tierra húmeda. Cosechábamos patatas y tomates. Echábamos heno a los carros. Nos quitábamos las camisetas y el sol curtía nuestras pieles pálidas o rosadas. En otoño, lo quemábamos todo, arrojábamos las patatas a las brasas. Los caballos araban los campos. Los campesinos se levantaban antes del amanecer y bebían a sorbos tazones de leche caliente. De veras, eran bucles, ciclos. No podía haber salida de este mundo. Nacimiento, bautizo, comunión. Boda y construcción. Todo el mundo construía, justo después de la boda, lindando con la tierra del padre o en algún lugar más lejano. Luego nacían los hijos, crecían, se casaban y empezaban a construir. Cerca de la tierra del padre o en otro lugar. No había divorcios. Uno se levantaba para hacer algo. Uno se levantaba para clavar o cortar algo, para medir y colocar. Sólo el tiempo presente, los sustantivos contables, la deriva segura sobre la superficie. Pocas ganas de ofensivas y carreras, si acaso el sábado, pero en otro sentido. Salíamos con el vigor que le entra a uno sólo entre el amanecer y el primer calor del sol, sin demora y rápidamente, dando palmadas a la grupa humeante del caballo negro.
Tłum. Elżbieta Bortkiewicz
